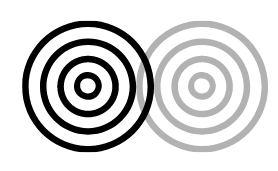Biden y el imaginario hegemónico estadounidense en el siglo XXI
Luis Carlos Ortega Robledo
En 1766 Benjamín Franklin escribía al editor del Gazetteer de Londres lo siguiente: “La moral de los americanos, en general, considerados como un pueblo, es mucho más pura y menos corrupta que la moral general de los ingleses (Orozco, 2002). A partir de esta idea, los estadounidenses marcarían una diferencia en el arte de hacer política con relación a sus congéneres europeos.
Hay que entender que desde 1620, año en que surcaron las aguas del Atlántico un grupo de primeros británicos, entre los que se encontraban perseguidos religiosos, aventureros y comerciantes, a bordo del buque llamado Mayflower, los colonos firmaron un protocolo ideológico con el que definieron las relaciones políticas dentro y fuera de lo que sería el nuevo Estado estadounidense. Tal escrito define a Dios como protector de la nueva república, con un definido orden legal que no sólo facilitaría la convivencia entre ellos, sino además los legitimaría frente a las naciones extranjeras (Ponce, 2009).
El pensamiento político estadounidense y los diseños que de él se derivan, encuentran su fundamento en la racionalidad económica, pragmática, liberal y teológica; una unidad permanente entre la expansión territorial y la expansión económica/comercial y financiera propiciada por las élites político-económica estadounidenses (Herrera, 2012).
Esta concentración política económica en manos de pequeñas familias dirigentes que con el paso del tiempo se convirtieron en la élite nacional y la existencia de un pragmatismo que emplea representaciones, imágenes e ideologías religiosas que quedaron plasmadas en los planteamientos de John Cotton, Thomas Jefferson, Alexander Hamilton, James Monroe o John O` Sullivan y representadas en diseños geopolíticos como la Doctrina Monroe, el Destino Manifiesto o el Corolario Roosevelt, le ha permitido a los Estados Unidos aglutinar grandes capacidades en torno a la élite dirigente para consolidar un espacio seguro con la motivación de implementar la expansión territorial y reproducción de los factores económicos, todo ello circundado y encubierto por una gran dogmática de la democracia y el republicanismo, pilares del pensamiento estadounidense desde 1789 (Orozco, 2001).
Pero dicho modelo político no hubiese sido exitoso sin el aislamiento de la joven república de las luchas europeas por el poder y el cordón sanitaire británico impuesto por la Royal Navy (más que la Doctrina Monroe) para separar Europa de América. Lo anterior significaba que la única amenaza a la prosperidad futura de los Estados Unidos podía proceder de la propia Gran Bretaña (Kennedy, 2005). Sin embargo, una guerra anglo-americana era muy improbable, a pesar de las disputas fronterizas en el Noroeste y los conflictos armados de 1812, producto del contencioso por los territorios del Canadá.
El aislacionismo estadounidense, que lo ponía fuera de los peligros significativos del exterior, la afluencia de capitales extranjeros, la ausencia de presiones sociales y geográficas, un rico suelo agrícola, abundancia de materias primas y la implementación de la revolución industrial, la cual trajo una evolución en la tecnología (ferrocarriles, máquina de vapor, industria minera) permitirían a la joven nación construir un aparato hegemónico sobre el hemisferio americano. De ahí que su diseño geopolítico se enfocara en la expansión del territorio hacia el sur y hacia el oeste, por lo que el gobierno de Washington se planteó como zonas naturales de influencia el espacio de la América Latina y el Pacífico.
En un siglo y apoyados por un ímpetu expansionista, ya sea mediante la conquista o la compra (Luisiana 1803; Florida 1819; la mitad del territorio mexicano 1848; Alaska 1867; Hawái 1898; y, por último, Puerto Rico 1917), los Estados Unidos no sólo habían incrementado su territorio en un 445% (Ratzel, 1988), sino se habían convertido definitivamente en una gran potencia (la primera del mundo en términos industriales y de producto por habitante), representando19% del PIB mundial en 1913 (Dabat y Leal, 2019).
La participación de los Estados Unidos dentro de la Segunda Guerra Mundial, incitado por el ataque japonés a Pearl Harbor en 1941 que abrió el casus belli, reactivaría la economía estadounidense que le permitió salir de una gran crisis financiera internacional y asimismo apuntalarla como una de las dos superpotencias al término de la guerra, heredero universal del imperio británico y líder del denominado bloque occidental.
En 1941 Henry Luce proclamó el inicio del Siglo Americano, es decir, el momento de Estados Unidos para convertirse en el nuevo líder mundial, misión que consistiría en transformar completamente las relaciones del sistema internacional a través de la aplicación global de los principios estadounidenses: liberalismo económico y democracia republicana (Castorena, 2015). Con la caída de la URSS en 1991 y el desmoronamiento del bloque socialista, en los próximos 20 años no surgiría un gran enemigo para Estados Unidos, lo que hizo posible el universalismo estadounidense y la globalización neoliberal.
Sin embargo, el resurgimiento de Rusia y China dentro del escenario internacional a partir del siglo XXI han puesto en entre dicho la hegemonía estadounidense. El crecimiento económico de China y su influencia en el Asia Oriental, así como la presencia militar cada vez más fuerte de Rusia el otrora espacio soviético y en el Medio Oriente han minado la capacidad operativa de los Estados Unidos, incluso en la América Latina, su espacio de influencia natural.
El distanciamiento por parte del actual presidente de los Estados Unidos Donald Trump de sus socios europeos, su salida de importantes organismos internacionales, como la OMC, la Unesco o del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, su renuncia a tratados internacionales, como el Acuerdo de París contra el cambio climático, el Acuerdo Nuclear con Irán, o del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, y el cansancio estratégico militar en países como Siria, Afganistán o Irak, dan muestra de la pérdida de credibilidad jurídica del gobierno de Washington por parte de la comunidad internacional y de un proceso de declive de su hegemonía del cual difícilmente se recuperará, una etapa de pérdida hegemónica parecida a la de los ingleses a finales del siglo XIX.
En este sentido, el futuro presidente de los Estados Unidos Joe Biden, uno de los impulsores del Plan Colombia, de la Iniciativa Mérida y de la deportación de más de dos millones 858 mil 980 personas en el periodo del presidente Barak Obama, tiene un enorme reto que es el de devolver a los Estados Unidos su rol protagónico “hegemónico” dentro de un escenario internacional cada vez más multipolar, con naciones no occidentales que con el día a día cobran más peso económico y poder militar.
Bibliografía
Catorena, C. (2015), Las relaciones transpacíficas y transatlánticas de EEUU: dos proyectos, una estrategia, en Revista CIDOB d’Afers Internacionals, (110), 141-163.
Dabat y Leal (2019), Ascenso y declive de Estados Unidos en la hegemonía mundial, en Problemas del desarrollo, 50 (199), 87-114.
Herrera, D. (2012), Los nuevos enfoques de la escuela de Geopolítica Anglosajona, en Centro de Estudios Superiores Navales (Ed.), Fundamentos de Geopolítica (pp. 99-124). México: Secretaria de Marina.
Kennedy, P. (2005), Auge y caída de las grandes potencias. (2ªed.), Barcelona, Novoprint.
Orozco, J.L. (2001), De teólogos, pragmáticos y geopolíticos. Aproximación al globalismo norteamericano, México, Gedisa-UNAM.
Orozco, J.L (2002), Benjamín Franklin y la fundación de la república pragmática, México, FCE.
Ponce, A. (2009), El origen de la geoideología de Estados Unidos y su impacto en Alfred Thayer Mahan, tesis de doctorado, Universidad Nacional Autónoma de México.
Ratzel, F. (1988), Géographie Politique. Traducción de Pierre Rusch, París, Economía.