Reformas electorales (1911 – 2025): registro, representación y financiamiento público
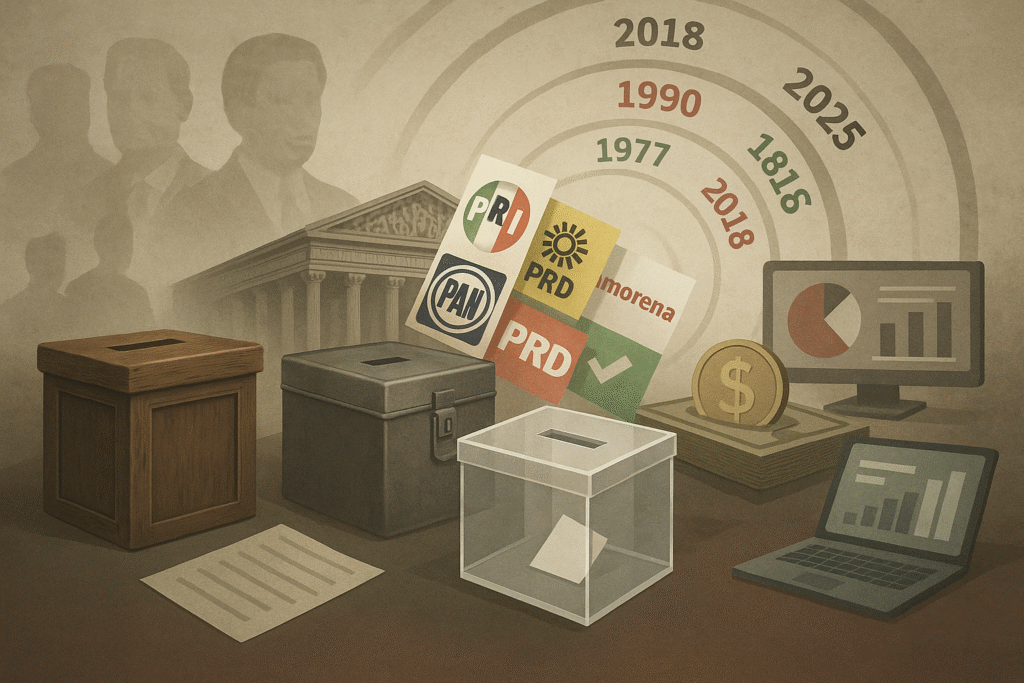
Dra. Ana Alicia Solís y Dr. Max Ortega[1]
El sistema electoral, como ha ocurrido en diferentes países, suele constituirse paralelamente a la formación de las clases sociales, del Estado y de la organización del sistema político. En estos procesos se crean las instituciones necesarias, nacionalmente, para garantizar los desarrollos electorales, y para facilitar la creación de organismos, igualmente nacionales, permanentes, estables y capaces de contribuir a la organización de la representación política. Las Constituciones políticas, las reformas, las leyes, códigos e instituciones electorales, son los medios utilizados. Son las constantes históricas[2].
En este ensayo se pondrá el énfasis, en tres temas: el registro electoral de los partidos políticos, la representación por el principio plurinominal y el financiamiento público de los partidos políticos y los procesos electorales.
Legislación sin autoridad electoral central
De 1911 y hasta 1946, la definición del sistema electoral estuvo dada por la legislación sin autoridad central. En efecto, con la ley electoral del 19 de diciembre de 1911 y sus reformas del 22 de mayo de 1912, el gobierno maderista dio los primeros para crear el nuevo sistema electoral del siglo XX, pero sin desprenderse totalmente de la tradición liberal de la última mitad del siglo XIX. Así que, el principal problema de esta Ley fue la descentralización del proceso electoral. Quedando la división distrital de los Estados en manos de los gobernadores; y las Juntas Revisoras del Padrón Electoral, la designación del instalador de casilla y los colegios municipales, en las de los presidentes municipales.
Terminada la segunda etapa armada, que se inició en 1913, se diseñó la nueva configuración de la organización estatal mediante la Constitución de 1917. La forma de gobierno sería la de “una República representativa, democrática, federal compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental”[3]. El Supremo Poder de la Federación se dividió, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial[4]. El poder Legislativo quedó depositado en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores[5]. Los diputados serían electos cada dos años por los ciudadanos mexicanos[6]. A razón de un diputado propietario y un suplente por cada sesenta mil habitantes o fracción mayor de veinte mil, teniendo en cuenta el censo general del Distrito Federal y el de cada Estado y Territorio. La población del Estado o Territorio que fuese menor elegiría, sin embargo, un diputado propietario[7]. La Cámara de Senadores se compondría de dos miembros por cada Estado y dos por el Distrito Federal, con sus respectivos suplentes, nombrados en elección directa. La legislatura de cada Estado declararía electo al que hubiese obtenido la mayoría de los votos emitidos[8]. Cada senador duraría en su cargo cuatro años. La Cámara de Senadores se renovaría por mitad cada dos años[9]. Cada Cámara calificaría las elecciones de sus miembros y resolvería las dudas que hubiera sobre ellas. Su resolución sería definitiva e inatacable[10]. Los diputados y los senadores serían inviolables por las opiniones que manifestaran en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas[11].
Respaldado en la Constitución aprobada, el gobierno constitucionalista de Venustiano Carranza promulgó dos leyes electorales. La Ley Electoral para la Formación del Congreso Ordinario del 6 de febrero de 1917 y la Ley para las Elecciones de Poderes Federales del 2 de junio de 1918, pero sin modificar la concepción maderista de la descentralización del proceso electoral.
Se conservaron, en tal virtud, “las facultades de los gobiernos estatales y municipales para determinar, respectivamente las divisiones distritales y seccionales, y para realizar los primeros pasos en la elaboración del padrón electoral. Pero no solo eso, pues refrendó, además la facultad de los presidentes municipales en materia de instalación de casillas y registro de candidatos, e introdujo una disposición, que a la postre resultaría nociva: el funcionario designado para el efecto instalaba la casilla electoral con los primeros cinco electores que se presentaran en el lugar designado[12].La Ley de 1918 estuvo vigente por más de 20 años, y aunque entre 1920 y 1943 fue modificada mediante 6 decretos, no fue sino el 7 de enero de 1946 cuando se promulgó una nueva ley electoral. Para ese momento, el Estado ya se había constituido. Lo mismo que el sistema de partidos que tendría vigencia para un largo periodo. El Partido de la Revolución Mexicana (PRM) se transformó en Partido Revolucionario Institucional (PRI) el 18 de enero de 1946; el Partido Acción Nacional (PAN) se constituyó del 14 al 17 de septiembre de 1939; el Partido Popular se creó el 20 de junio de 1948; y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), por último, se fundó en 1951, años después de la desaparición del sector militar del PRI.
Leyes con autoridad electoral central.
Con la Ley Electoral Federal publicada el 7 de enero de 1946, se establecieron desde el Estado, las estructuras y funciones de un verdadero sistema electoral, que permaneció durante treinta años, desde 1946 hasta 1977. En el curso de esos años hubo numerosos cambios, pero permaneció la arquitectura inicial: autoridades electorales, registro de los partidos políticos, padrón electoral, juntas computadoras y calificación de las elecciones.
El cambio de la representación política se produjo con La Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE) del 28 de diciembre de 1977. Mediante la nueva Ley se formalizó el sistema mixto con dominante mayoritaria en la Cámara de Diputados (300 diputados de mayoría y hasta 100 diputados de representación proporcional).
Leyes con autoridad electoral central independiente y autónoma
Para remontar la crisis de representación, generada por el fraude electoral de 1988, se publicó, el 15 de agosto de 1990, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE). Es con esta reforma, la “primera ocasión que el órgano que constituye la autoridad electoral se desprende de la Secretaría de Gobernación y queda establecido como una entidad independiente de la misma. La autonomía de dicho órgano respecto de la administración central y en consecuencia del partido gobernante, se asegura desde 1990 con la intervención creciente de los partidos políticos en los órganos colegiados de gobierno de la autonomía electoral, pero también a través de la figura de los consejeros magistrados”[13], mismos que con la reforma constitucional de 1994 se convirtieron en consejeros ciudadanos.
Después de 1994, se hicieron otras reformas, la de 1996, 2003, 2007, 2012 y 2014.
Una vez derrotado el neoliberalismo, se buscó el cambio. Entre 2022 y 2023 se intentó modificar el sistema electoral y el sistema de partidos. Para tal efecto, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) puso en acto el plan A, B y C[14], pero sin éxito. La oposición de derecha, atrincherada en las Cámaras y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se opuso a la renovación.
Solo después de 2024, Morena y sus aliados alcanzaron la mayoría calificada y aprobaron en 2025, la primera parte de la reforma electoral de la Presidenta Claudia Sheinbaum, que entrará en vigor en 2030, y que Morena en particular, aplicará en el proceso electoral de 2027. La segunda parte de la reforma electoral (conclusiones y propuesta de reforma) deberá ser presentada a la presidencia, en enero de 2026[15], para luego ser enviada a las Cámaras, para su debate, aprobación, modificación o rechazo.
Registro electoral de los partidos políticos
Para mantener el dominio y control de los partidos políticos, se utilizó, a partir de 1946, el mecanismo de los requisitos para el registro de partidos nacionales. Sus usos fueron muy diversos: impedir que se produjera nuevamente, la disgregación del bloque histórico dominante, como ya había ocurrido en los comicios de 1940, con la candidatura de Juan Andrew Almazán; conformar un sistema de partidos absolutamente subordinado al PRI como el que hubo entre 1954–1977 (PAN, PP luego PPS y PARM); contener a los movimientos disidentes del PRI como sucedió entre 1951–1952, con el general Miguel Henríquez Guzmán, candidato presidencial de la Federación de Partidos del Pueblo (FPP): impedir que las fuerzas electorales altamente competitivas como la FPP, se consolidaran como partidos nacionales permanentes; e integrar a la derecha (PAN y Fuerza Popular) y excluir a la izquierda (PCM).
De 1963 a 1976, no se otorgó el registro a ningún partido político[16].
El mecanismo de los requisitos operó del modo que sigue. En la Ley Electoral maderista, del 19 de diciembre de 1911, se estableció por primera vez, el requisito para la fundación de un partido político, mediante de la celebración de una asamblea constitutiva de cien ciudadanos por lo menos. Este requisito permaneció en la Ley para la Ley para la Elección de Poderes Federales del 2 de julio de 1918.
Solo con la Ley Electoral Federal, publicada el 7 de enero de 1946, el requisito se modificó, para quedar como sigue: contar con un número de asociados no menor de treinta mil en la República, siempre que por lo menos en las dos terceras partes de las entidades federativas se organizaran legalmente con no menos de mil ciudadanos cada una. Por una única vez bastaría, conque, los partidos contasen con un número de diez mil miembros en toda la república, siempre que en las dos terceras partes de las entidades federales contaran con no menos de trescientos ciudadanos en cada una[17].
En la Ley Electoral Federal del 4 de diciembre de 1951 se mantuvo el requisito de los treinta mil afiliados en por lo menos las dos terceras partes de las entidades federativas, con mil afiliados como mínimo en cada una de ellas. Pero después del Decreto del 7 de enero de 1954, que reformó diversos artículos de la Ley Electoral de 1951, el número de miembros exigido subió hasta 75 mil con más de 2.500 ciudadanos registrados en las dos terceras partes de las entidades federativas.
En la Ley Federal Electoral del 5 de enero de 1973 se redujo el número de afiliados de 75 mil a 65 mil, pero exigiendo un mínimo de 2 mil afiliados en las dos terceras partes de las entidades federativas.
Solo con la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1977, se establecieron dos vías para obtener el registro de los partidos políticos nacionales, el registro definitivo y el condicionado. En el caso del primero, era necesario contar con 3 mil afiliados en cada una, cuando menos, de la mitad de las entidades federativas o bien tener 300 afiliados, cuando menos, en cada uno de la mitad de los distritos electorales uninominales. El número total de afiliados en el país debería ser en cualesquiera de los casos, no inferior a 65 mil[18]. El partido político con registro condicionado al resultado de las elecciones obtendría el registro definitivo cuando hubiese logrado por lo menos el 1.5% del total en algunas de las votaciones de la elección para la que se otorgó el registro condicionado[19].
Diez años después, el Código Federal Electoral promulgado el 12 de febrero de 1987 eliminó la doble vía para obtener el registro de los partidos, manteniéndose como requisito principal, contar con 3 mil afiliados en cada una, cuando menos, de la mitad de las entidades federativas, o bien tener 300 afiliados, cuando menos, en cada una de la mitad de los distritos electorales uninominales, sin que el número total de sus afiliados fuera inferior a 65 mil.
Después del fraude electoral de 1988, se publicó el 15 de agosto de 1990, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), con las modalidades de registro definitivo y registro condicionado. Según la primera modalidad, el requisito principal, era contar con 3 mil afiliados en cada una, cuando menos, de la mitad de las entidades federativas, o bien tener 300 afiliados, cuando menos, en cada una de la mitad de los distritos electorales uninominales, sin que el número total de sus afiliados fuera inferior a 65 mil. En la segunda modalidad, un partido político con registro condicionado obtendría el registro definitivo cuando hubiese logrado el 1.5% de la votación emitida en alguna de las elecciones en que participara[20].
La reforma electoral de 1996 desapareció la modalidad del registro condicionado. Quedando en pie solo el registro definitivo. Para obtenerlo se hizo necesario acreditar 3 mil afiliados en por lo menos 10 entidades federativas, o bien 300 ciudadanos afiliados en por lo menos 100 distritos electorales uninominales. Aumentando, además, para conservar el registro, de 1.5% a 2% de la votación emitida.
Con la reforma de 2003 se exigió, para obtener el registro contar con 3 mil afiliados en por lo menos 20 entidades federales, o bien tener 300 afiliados en por lo menos 200 distritos electorales uninominales.
Un cambio importante de la reforma electoral 2007–2008, fue la decisión de registrar nuevos partidos solo cada seis años y no cada tres como había venidos sucediendo.
Finalmente, en la reforma electoral de 2014, se estableció por primera vez en la Constitución, el porcentaje mínimo de votación requerido para mantener el registro de los partidos políticos nacionales. Aumentando a 3%[21].
Representación por el principio plurinominal
El sistema electoral constituido en 1946 hizo crisis en 1976. Ese año, el candidato del PRI a la Presidencia de la República, José López Portillo, no tuvo contra quién competir. Una vez más y como lo habían hecho desde 1964, el PPS y el PARM (“partidos “satélites”) hicieron suyo al candidato del PRI. El PAN no presentó candidato. Y el Partido Comunista Mexicano (PCM) que postuló a Valentín Campa, carecía de registro electoral. Legalmente no existía. Tampoco tenían registro electoral el Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), el Partido Socialista de los Trabajadores (PST), y el Partido Demócrata Mexicano (PDM).
Sin legitimidad, el sistema de representación se resquebrajó. No había competencia y se carecía de juego electoral. Las elecciones eran pura escenografía. La democracia representativa no era tal. Apareciendo el partido hegemónico frente a la sociedad, tal como realmente era, como dominación y control.
A las huelgas y paros ferrocarrileros del 58–59, el movimiento magisterial, del 56 – 58, el movimiento médico de 1964–1965, el movimiento estudiantil del 68, y las guerrillas campesinas y urbanas, del 65–78, se agregó la crisis de representación. Era necesario, pues, recomponer el sistema electoral[22] y el sistema de partidos. Flexibilizar el registro electoral e incentivar la competencia electoral, para recuperar la perdida capacidad del Estado de institucionalización del conflicto de intereses en la esfera política y en la sociedad misma.
Ese fue el propósito de la reforma político–electoral de 1977, cuyos elementos esenciales permanecen hasta la fecha. Así, el sistema de representación política se transformó al formalizar el sistema mixto con dominante mayoritaria en la Cámara de Diputados (300 diputados de mayoría y hasta 100 diputados de representación proporcional)[23]. Después de la reforma electoral de 1986, los diputados de representación proporcional aumentaron a 200. Y diez años después, luego de la reforma electoral de 1996, se amplió la integración de la Cámara Senadores, quedando integrada por 128 Senadores, de los cuales en cada Estado y en el Distrito Federal, 2 serían elegidos por el principio de votación mayoritaria relativa, uno asignado a la primera minoría y los 32 restantes electos según el principio de representación proporcional[24].
Financiamiento público de los partidos políticos y los procesos electorales
La base del financiamiento público de los partidos políticos y los procesos electorales, fueron las sucesivas reformas al artículo 41 constitucional. La primera reforma, la de 1977, con motivo de la reforma política, incorporó la definición de partido político, declarándolo entidad de interés público. Con esta constitucionalización del partido político se justificó su intervención en los procesos electorales, su acceso a los medios de comunicación social, a su derecho a contar, en forma equitativa, con un mínimo de elementos para sus actividades electorales y a la participación de los partidos nacionales en los procesos electorales estatales y municipales.
La segunda reforma, publicada en 1990, ocurrió con motivo de la reforma política durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari. mediante esta reforma al artículo 41, se adicionaron al texto vigente un conjunto de elementos mediante los cuales se definió la organización de las elecciones federales como una función estatal, la cual se realizaría a través de un organismo público. El COFIPE estableció en consecuencia, en su Artículo 49, que los partidos políticos nacionales tendrían derecho a financiamiento público por actividad electoral, por actividades generales y por actividades específicas[25].
La tercera reforma al artículo 41 en 1993, dio fundamento constitucional al financiamiento legal de los partidos políticos[26]. Sus modalidades serían las siguientes: público, por la militancia, de simpatizantes, autofinanciamiento y por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos. Las aportaciones o donaciones privadas se prohibieron expresamente. El financiamiento abarcaría la actividad electoral, las actividades ordinarias y las actividades específicas.
Así, en la medida en que la crisis de representación se desarrolló, también lo hizo el financiamiento público, profundizando sus ventajas y desventajas. Las primeras eran una cierta equidad en la competencia, contención relativa del dinero proveniente de fuentes privadas, mejor fiscalización de los recursos y mayor independencia de los partidos políticos. Las segundas, alejaron la relación de los partidos con la sociedad; convirtieron al financiamiento público en una forma de control y subordinación respecto del gobierno[27]; fortalecieron las tendencias oligárquicas en las estructuras de organización partidaria; y estimularon el clientelismo electoral dado el creciente aumento en el financiamiento público por gastos de campaña.
Con el financiamiento público, el clientelismo electoral hizo descansar la competitividad electoral de los partidos políticos en el pago de la nómina de estructuras encargadas de promocionar el voto y llevar a cabo la operación electoral en los territorios. Su costo creció en la misma medida en que su militancia real disminuyó y su divorció con la sociedad civil se profundizó. Contrariamente a lo esperado, el financiamiento público no resolvió la crisis de representación, la amplió.
Consideraciones finales.
1. De 1911 y hasta 1945, la definición del sistema electoral estuvo dada por la legislación sin autoridad central, la carencia de un verdadero sistema electoral y de un sólido sistema de partidos políticos. Solo con la Ley Electoral Federal de 1946 se establecieron desde el Estado, plenamente constituido, las estructuras y funciones del nuevo sistema electoral. En el curso de los años, este sistema electoral tendría numerosos cambios, pero conservando la estructura inicial: autoridades electorales, registro de los partidos políticos, padrón electoral, juntas computadoras y calificación de las elecciones. Su existencia se prolongó hasta 1976.
2. La reforma política de 1977 modificó el sistema de electoral y la representación política, que estuvo vigente durante 30 años, de 1946 a 1976. El nuevo sistema electoral y de representación política estaría vigente, con algunos cambios, durante 48 años, de 1977 a 2025.
3. Los diputados por el principio de representación proporcional (“pluris”) fueron integrados en el sistema de representación política, en coyunturas muy específicas: en la crisis de representación de 1976, la reforma electoral de 1977 introdujo a 100 diputados plurinominales; la crisis económica agravada por el sismo del 85 llevó a la reforma electoral de 1986 y a la introducción de otros 100 diputados plurinominales; y las crisis políticas que llevaron a las reformas electorales de 1993 y 1996, a la introducción de los senadores de primera minoría. Quedando integrada la Cámara de Senadores, finalmente, por 128 senadores, de los cuales en cada Estado y en el Distrito Federal, 2 serían elegidos por el principio de votación mayoritaria relativa, uno asignado a la primera minoría y los 32 restantes electos según el principio de representación proporcional. Estos cambios se justificaron con el argumento de la representación a las “minorías”. Hoy los contextos que dieron origen a los diputados plurinominales ya no existen. Nada los justifica, ni en la forma ni en su número. Se convirtieron de solución en problema.
4. Las reformas del artículo 41 entre 1977 y 1994, establecieron el fundamento constitucional del financiamiento a los partidos políticos y a los procesos electorales.
5. Las reformas electorales desde 1946 tuvieron tres características: la centralización de los procesos electorales; la permanencia y reproducción hegemónica del PRI; y el aseguramiento de la lealtad política de la oposición en condiciones de baja competitividad. La mayoría estas reformas, por otra parte, respondieron a crisis de representación (1963, 1977 y 1986), crisis del sistema político (1988) crisis de legitimidad (1988, 2007) y a la desnacionalización neoliberal (2014).
6. Los gobiernos neoliberales pensaron resolver la crisis de representación y de legitimidad de los partidos políticos mediante el financiamiento público de la nómina de las estructuras encargadas de promocionar el voto y llevar a cabo la operación electoral en los territorios. Y con el pago cuantioso, además, de publicidad. Su más completo fracaso se expresó, como bien se sabe, en dos procesos electorales recientes: 2018 y 2024.
[1] Dra. en Ciencias Sociales y Dr. en Ciencia Política
[2] Josep M. Colomer, Cómo votamos. Los sistemas electorales del mundo: pasado, presente y futuro, gedisa editorial, España, 2004, 271 pp.; Alan Ware, Partidos políticos y sistemas de partidos, Ediciones Istmo, España, 2004, pp. 314 – 328; y Manuel García Pelayo, El estado de partidos, Alianza Editorial, España, 1986, 217 pp.
[3] Diario Oficial. Organo del Gobierno Provisional de la República Mexicana, Tomo V, 4a. época, número 30, México, lunes 5 de febrero de 1917. Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, Art. 40, p. 152.
[4] Idem., Art. 49, p. 153.
[5] Idem., Art. 50, p.153.
[6] Idem., Art. 51., p. 153.
[7] Idem., Art. 52, p. 153.
[8] Idem. Art, 56, p. 153.
[9] Idem., Art.58, p. 153
[10] Idem., Art. 60. p. 153.
[11] Idem., Art. 61, p. 153.
[12] Luis Medina, Evolución electoral en el México contemporáneo, Ediciones de la Gaceta Informativa de la Comisión Federal Electoral, México, 1978, p. 13 y 14.
[13] Eduardo Castellanos Hernández, Formas de gobierno y sistemas electorales en México (1940 -1994), Tomo II, Centro de Investigación Científica “Ing. Jorge L. Tamayo”, A. C., México, 1996, pp.173 -184.
[14] expansión política, 13 de mayo de 2023, Brenda Yañez, “Las claves de los planes ‘A’, ‘B’ y ‘C’ de AMLO a favor de una reforma electoral”.
[15] Gobierno de México, Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Un espacio de diálogo ciudadano para fortalecer la democracia.
[16] Jean – François Prud´homme, Coyunturas y cambio político, El Colegio de México, México, 2014, p. 34.
[17] Eduardo Castellanos Hernández, op. cit., p.p. 136 y 137.
[18] Artículo 27 de la Ley federal de organizaciones políticas y procesos electorales, Gaceta informativa de la comisión federal electoral, México 1978, Artículo 27 , pp. 31 – 33. Para un análisis detallado de la reforma política y de la LOPPE son de utilidad el ensayo de Pablo González Casanova, La reforma y sus perspectivas, Gaceta informativa de la comisión federal electoral, México, 1979, 53 pp. y el libro de Rafael Junquera, La reforma política, Universidad Veracruzana, México, 1979, 207 pp.
[19] Idem, Artículo 34, p. 55.
[20] Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, Editorial Harla, México, 1991, Artículos 24 y 35, pp. 24 y 28; y Arturo Núñez Jiménez, El nuevo sistema electoral mexicano, Fondo de Cultura Económica, México, 1991, pp.80 – 85.
[21] Felipe Solís Acero, Reforma político – electoral, Fondo de Cultura económica, México, 2018, pp. 74 y 75.
[22] Luis Medina, op.cit., pp.45 – 48.
[23] Un antecedente del inicio del sistema mixto con dominante mayoritaria fueron los diputados de partido en la Cámara de Diputados introducidos en 1963, con la Ley de reformas y adiciones a la Ley Electoral federal de ese año. “El hecho que motivó la reforma fue la acción del PAN de retirar a sus diputados electos en los comicios de 1958, impidiendo que tomaran posesión de sus curules en la Cámara de Diputados, con lo que no había más oposición. La acción antisistema del PAN era un claro reflejo de la incapacidad de la legislación electoral para resolver los problemas de la participación y representación de los partidos de oposición. La reforma pretendía justamente abrir más la participación y representación en la Cámara y al mismo tiempo se buscaba sancionar comportamientos antisistema amenazando con la cancelación del registro a los partidos que usaran tácticas similares” (Víctor Manuel Durand Ponte, “Neocardenismo y transición política”, en Manuel Canto Chac y Víctor Durand Ponte, Política y gobierno en la transición mexicana, Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco, México, 1990, p. 161.
[24] Ricardo Becerra, Pedro Salazar y José Woldenberg, La reforma electoral de 1996. Una descripción general, Fondo de Cultura Económica, México, 1997, pp. 206, 207 y 210; y Felipe Solís Acero, op. cit., , pp. 25 y 27.
[25] Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, Editorial Harla, México, 1991, pp. 36 – 38.
[26] Eduardo Castellanos Hernández, op. cit., pp. 107 y 108. Previamente a la aprobación del financiamiento público, se otorgaron a los partidos políticos, en 1963 y 1973, diversas prerrogativas. En efecto, con las reformas y adiciones del 28 de diciembre de 1963 a la Ley Electoral Federal de 1951, se exentó a los partidos políticos nacionales legalmente registrados, del pago de los siguientes impuestos: del timbre, relacionados con rifas y sorteos y festivales, sobre la renta y el causado por venta de impresos. La Ley Federal Electoral del 5 de enero de 1973, por su parte, mantuvo la exención de impuestos en los términos de la Ley de 1963, y amplió las prerrogativas en materia de franquicias postales y telegráficas, y acceso a la radio y la televisión durante los periodos de campaña electoral, de conformidad con las reglas establecidas en la propia ley.
[27] Salvador Mora Velázquez, “Orígenes y desarrollo del financiamiento a los partidos políticos en México”, en Samuel León y Salvador Mora Velázquez (Coordinadores), El financiamiento de la política. Los costos y regulación de los partidos políticos en México y América Latina, Universidad Nacional Autónoma de México, pp. 65 – 70.

