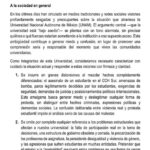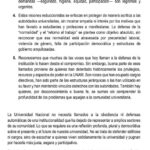La UNAM frente al espejo: entre la defensa del orden y la posibilidad del cambio

CE, Intervención y Coyuntura
En los últimos días, un documento titulado “Reflexión profunda y voluntad de cambio para encarar la crisis en la UNAM” ha circulado entre estudiantes, académicos y trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México. Firmado por más de setecientas personas, el texto constituye algo más que una respuesta coyuntural: es un gesto político frente a la manera en que se ha intentado instalar una narrativa de pánico —“la universidad está bajo asedio”— que no solo distorsiona los hechos, sino que busca reinstalar una forma de autoridad universitaria que se siente desafiada. La importancia de este pronunciamiento no reside únicamente en su diagnóstico, sino en el modo en que recupera la posibilidad del debate público dentro de la universidad. Frente al discurso de la amenaza, propone la reflexión; frente a los llamados a la obediencia, plantea la participación; frente a la “defensa de la institución”, exige preguntarse qué institución es de la que hablan y para quién e preciso hacer dicha defensa.
El discurso del asedio
La idea de que la UNAM atraviesa una “crisis de gobernabilidad” o un “ataque” ha sido promovida desde algunos espacios mediáticos y administrativos que intentan reducir el conflicto universitario a la irrupción de “grupúsculos violentos”. En esa simplificación se borran las causas estructurales del malestar: la precarización laboral, la violencia de género, la falta de participación democrática y la obsolescencia de las estructuras de gobierno.
Pero esta estrategia no es nueva. La figura del “enemigo externo” —sean gobiernos, partidos, movimientos sociales o grupos ideológicos— ha sido una herramienta constante del discurso universitario para restablecer un consenso interno que ya no existe. En cada momento de crisis, las autoridades de la UNAM se presentan como mediadoras entre la “universidad” y esas fuerzas supuestamente ajenas que “la amenazan”; como si la institución estuviera más allá de la sociedad y de sus conflictos. El resultado es un relato binario que traza un “ellos” y un “nosotros”: los agresores y los defensores, los que atacan y los que resisten.
Bajo esa retórica se produce una ficción de comunidad homogénea, un “nosotros los universitarios” que borra las diferencias de clase, género y poder que dividen realmente a la institución. Esa entelequia de igualdad —la idea de que todos, del rector al becario, pertenecen a un mismo cuerpo— permite ocultar los conflictos internos, las jerarquías enquistadas, las redes clientelares y las prácticas de exclusión que estructuran la vida cotidiana. Así, el enemigo externo funciona como una cortina de humo: sirve para reafirmar la autoridad, disciplinar el disenso y desactivar cualquier intento de autocrítica profunda.
En este sentido, la apelación a la unidad institucional ha operado históricamente como una forma de negar el carácter político de la universidad. Se habla de “defender a la UNAM” como si la universidad fuera un bloque uniforme, y no una constelación de actores con intereses, posiciones y experiencias desiguales. La retórica del asedio es, por tanto, una forma sofisticada de despolitización.
Normalidad y despolitización
Desde hace años, la UNAM atraviesa un proceso en donde el discurso de exaltación de la “autonomía” se ha convertido práctica de subordinación a los intereses del mercado encabezada por unas elites locales, signadas por la endogamia más enfermiza. La autonomía entendida como independencia frente al Estado ha sido utilizada para blindar decisiones jerárquicas tomadas desde cúpulas burocráticas que no rinden cuentas. Mientras tanto, la comunidad vive una cotidianidad marcada por la precariedad docente, la subcontratación, la falta de infraestructura y la ausencia de espacios reales de deliberación.
En la retórica oficial, la “normalidad universitaria” aparece como el horizonte deseable. Pero esa normalidad —como señalan las firmantes del pronunciamiento— está atravesada por la desigualdad y la violencia. No se trata, entonces, de restaurarla, sino de ponerla en cuestión.
La actual crisis también revela hasta qué punto la universidad ha sido moldeada por las lógicas del neoliberalismo, que reducen el trabajo académico a la productividad medible y el pensamiento a un bien administrable. Bajo esta lógica, la participación se sustituye por la gestión, el diálogo por la comunicación institucional, y la pluralidad por una diversidad controlada que no toca las estructuras del poder.
El resultado es una universidad que invoca valores democráticos mientras consolida un modelo tecnocrático de gobierno, en el que las decisiones fundamentales se toman lejos de las aulas, los talleres o los laboratorios, y donde las jerarquías se legitiman mediante un lenguaje de eficiencia y excelencia que excluye cualquier cuestionamiento político.
El peor escenario posible
La administración universitaria ha hecho del discurso de la autonomía una herramienta de autodefensa que ya no protege a la comunidad, sino a las estructuras de poder que la gobiernan. En ese sentido, el peor escenario posible, el verdadero riesgo no es la intervención externa, sino la clausura interna del pensamiento, el miedo a la deliberación y la parálisis de una institución que solo se concibe a sí misma como víctima. En ese escenario, la autonomía se degrada para no cambiar.
El peor escenario es aquel en el que la universidad se defiende de su propio pueblo, de sus estudiantes y trabajadoras, de sus voces críticas. El “enemigo” no está fuera, sino dentro: es la inercia burocrática, la defensa corporativa del poder y la incapacidad de imaginar otra universidad posible.
Defender o transformar la universidad
Uno de los pasajes más potentes del pronunciamiento señala que “la Universidad Nacional no necesita llamados a la obediencia ni defensas automáticas de una institucionalidad que ha dejado de representar a amplios sectores de su comunidad”. En esa frase se condensa la diferencia entre defender la universidad y defender su forma actual de gobierno.
Defender la universidad implica abrirla, hacerla porosa, someterla a la crítica de quienes la habitan. En cambio, defender su estructura jerárquica es perpetuar una distribución desigual del poder y de la palabra. Muchos de los discursos que hoy se presentan como “en defensa de la institución” provienen —como advierte el documento— de quienes han ocupado históricamente los cargos, recursos y espacios de decisión, y que ahora buscan preservar sus privilegios bajo el argumento de la amenaza externa.
La paradoja es que la “crisis de autoridad” que tanto preocupa a esos sectores no es sino el síntoma de una autoridad que ha perdido legitimidad. Lo que se ha fracturado no es la universidad en sí, sino el consenso sobre quién tiene derecho a representarla.
Lo común frente al monopolio de la voz
Lo que ocurre en la UNAM debe leerse en clave política: como una disputa por el sentido de lo común. La universidad pública ha sido, históricamente, un espacio donde se cruzan la reproducción del orden social y su impugnación. Pero en los últimos años ha predominado una lógica tecnocrática que concibe el conocimiento como capital simbólico y mercancía, no como práctica emancipadora.
El pronunciamiento firmado por cientos de universitarios recupera esa otra tradición: la de una universidad como campo de lucha, no de consenso forzado. En lugar de apelar a la defensa de los edificios o de los cargos, convoca a escuchar a quienes viven diariamente las contradicciones del espacio universitario: las trabajadoras tercerizadas, las profesoras de asignatura, los estudiantes organizados que denuncian la violencia y la exclusión.
La oportunidad de pensar de nuevo
Hablar de crisis puede ser útil si se entiende no como catástrofe, sino como oportunidad. La UNAM, con toda su complejidad, sigue siendo un laboratorio de país, un espacio donde se ensayan las formas del poder y de la resistencia. Pero ese laboratorio no puede sostenerse en la negación de sus propios problemas.
Pensar la UNAM desde la crisis significa repensar su papel en el presente: ¿es todavía un espacio de pensamiento crítico o se ha vuelto un aparato de administración del saber? ¿Representa a sus comunidades o a sus jerarquías? ¿Sigue siendo un referente de justicia social o un modelo de desigualdad institucionalizada?
La respuesta no puede venir de un rectorado ni de un consejo técnico: debe surgir del diálogo entre quienes, desde abajo, sostienen cotidianamente la vida universitaria.
Epílogo: una universidad por venir
El pronunciamiento cierra con una frase que merece ser subrayada: “Solo así la Universidad Nacional podrá seguir siendo un espacio de pensamiento libre, justicia social y servicio al país.” Esa aspiración no es retórica: es un programa político. Requiere desmontar los mecanismos que, bajo la apariencia de pluralismo, reproducen la exclusión.
Si algo enseña este momento, es que no hay estabilidad sin justicia, ni “autonomía” sin comunidad. La defensa de la UNAM no puede basarse en la nostalgia de una institucionalidad perdida, sino en la construcción de una universidad nueva: abierta al disenso, capaz de escucharse y de cambiar.
La crisis, entonces, no es el fin de la universidad pública, sino la posibilidad de su refundación. Claro, el rector seguirá ignorando a su comunidad y alabando a Krauze.