La descomposición neoliberal y el ascenso de la derecha multirracial estadounidense
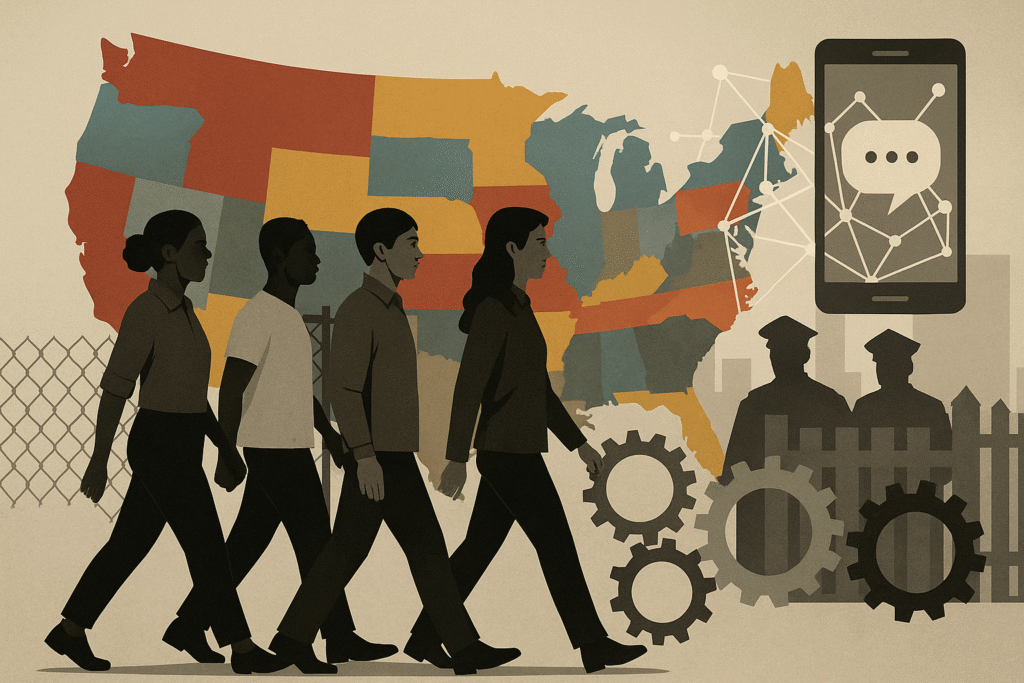
Richard W. Coughlin
Profesor de Ciencias Políticas
Universidad de la Costa del Golfo de Florida
La derecha multirracial de Estados Unidos
Los latinoamericanos saben desde hace tiempo que el neoliberalismo no se derrumba bajo sus propias contradicciones, sino que se adapta moralizando la escasez y utilizando el resentimiento como arma. Ya en El Salvador, Brasil y México, los pobres han apoyado a líderes que prometen orden mediante el castigo. Lo que puede parecer paradójico en Estados Unidos —el auge de una derecha multirracial—, desde Latinoamérica, parece algo más familiar: la reproducción del neoliberalismo por otros medios.
Este ensayo rechaza la paradoja de la derecha multirracial en Estados Unidos, sugiriendo que una perspectiva Marxista ya no pueda comprender ni menos impulsar la voluntad popular. Es un hecho, por supuesto, que la clase trabajadora estadounidense votó por Trump por un amplio margen en las elecciones de 2024, a la que se unieron sectores crecientes del electorado no blanco. El porcentaje de voto latino a favor de Trump aumentó del 33-36% en 2020 al 46-48% en 2024, lo que sugiere que los republicanos, a diferencia de los demócratas, tienen la capacidad de construir una mayoría multicultural, a pesar del intenso racismo de la base del MAGA.
Estos resultados son síntomas de la descomposición neoliberal, un fenómeno demasiado común en América Latina. En este sentido, la derecha cultural multicultural surge de procesos de fragmentación de clases, del declive institucional e infraestructuras digitales optimizadas para la indignación moral. A partir de comparaciones con América Latina, este artículo explora cómo la política del orden racializado surge cuando las instituciones solidarias colapsan, y cómo las respuestas tecnocráticas como la «agenda de la abundancia» no satisfacen las demandas de la renovación democrática. La derecha multirracial no interrumpe el orden neoliberal, sino que lo estabiliza. La derecha multirracial no es una contradicción, sino un síntoma del colapso de la democracia neoliberal: moldeadas por las infraestructuras digitales, la precariedad económica y la erosión de las instituciones solidarias, estas formaciones se hacen eco de trayectorias autoritarias visibles desde hace tiempo en América Latina.
Antes de continuar, escuchemos las voces de la derecha multirracial:
Orlando Owens, de 51 años, ministro y activista político en Milwaukee, reflexiona:
Cuando revisan tus cupones de alimentos, tienes que presentar tu comprobante de vacunación, tu historial escolar y tu tipo de sangre. Casi tienes que desnudarte por completo para obtener un aumento de $50. ¿Pero hay gente que viene a este país sin documentación y se hospeda en hoteles durante dos años gratis? ¿Cómo es eso correcto?
Yolanda González, de 72 años, propietaria de un restaurante en el Valle del Río Grande, comparte:
Me crié como demócrata. Mi madre era una firme demócrata. Muchos tenemos familiares al otro lado de la frontera. Pero quienes están aquí han entrado legalmente. Les ha costado caro. Vieron todos los beneficios que les daban a quienes habían llegado ilegalmente. Tengo empleados que sí reciben beneficios, y los estaban despidiendo por la llegada de inmigrantes ilegales. Eso perjudicaba a todos.
Estos testimonios, publicados en el New York Times en un artículo del politólogo de Yale Daniel Martinez HoSang , resaltan la fusión de agravio, moralidad y marginación percibida de la derecha multirracial. HoSang documenta cómo, desde 2012, el punto álgido de la coalición multirracial del Partido Demócrata, muchos votantes no blancos se han alejado. Su análisis apunta al fracaso del partido para implementar reformas políticas sustantivas y la erosión más amplia de instituciones como las iglesias negras y los sindicatos que alguna vez mediaron la lucha económica y la identidad política. A medida que esas solidaridades se desvanecieron, los individuos atomizados quedaron vulnerables a la atracción del resentimiento, particularmente contra otras minorías percibidas como obteniendo ventajas injustas.
En San Francisco, HoSang encontró a los pequeños empresarios asiáticos virando hacia la derecha en respuesta a la delincuencia y a la percepción de una debilidad demócrata en el orden público. En el sur de Texas, la inmigración fue el tema dominante, con muchos votantes latinos enfatizando la legalidad, la justicia y la disciplina moral. La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, un importante empleador y fuerza ideológica en la región, jugó un papel clave en la construcción de la idea de una crisis fronteriza y en la valorización de la aplicación de medidas punitivas.
Arendt y Marx: Colapso y movilización
Podemos comprender la derecha multirracial a través de las perspectivas superpuestas de Karl Marx y Hannah Arendt. Marx, en el Manifiesto Comunista, declaró célebremente que «todo lo sólido se desvanece en el aire», una descripción de la implacable disolución de los vínculos sociales por parte del capitalismo. Para Marx, la incandescencia del capitalismo consumía el pasado. Libres de las mistificaciones de la tradición, los trabajadores desarrollarían una conciencia de clase revolucionaria. Arendt, sin embargo, argumentó que la misma tormenta moderna que disolvió las clases también podría generar masas atomizadas, susceptibles no a la emancipación, sino a la captura ideológica. Donde Marx vio potencial radical, Arendt temió la tentación totalitaria.
En los Estados Unidos actuales, esa tentación se manifiesta en forma de narrativas impulsadas por el resentimiento, a menudo propagadas por las propias minorías, que sustituyen la crítica estructural por la vigilancia de la identidad y la búsqueda de chivos expiatorios culturales. La idea de Arendt de que la pérdida de un mundo compartido allana el camino para la conformidad ideológica es sorprendentemente relevante. Pero esto ocurre de una manera que deja intacto el capitalismo al preservar la separación de las esferas económica y política. El orden económico se naturaliza como un destino inmutable, mientras que la esfera política se recodifica como un escenario de culpa e indignación moral.
Internet: Infraestructura del resentimiento
Esta desintegración de la vida pública se ha visto intensificada por la infraestructura digital. Las antiguas solidaridades —sindicatos, congregaciones, asociaciones vecinales— se han erosionado, dejando a los individuos a merced de espacios digitales privatizados, diseñados para la captura ideológica. Estas plataformas, propiedad de los billonarios y optimizadas para la interacción, clasifican a los usuarios en cámaras de resonancia algorítmicas. Lo que reemplaza el «espacio de apariencia» de Arendt es una red de pseudomundos que movilizan el resentimiento, a la vez que prescinden tanto de los hechos como de la idea de una humanidad común.
El antropólogo Terence Turner nos ayuda a historiar este cambio. Contrasta el tiempo diacrónico del Estado-nación, con su promesa lineal de inclusión mediante la lucha, con el pluralismo sincrético de la globalización, donde la identidad se convierte en una cuestión de autoproducción mediante el consumo, y el nacionalismo en el lenguaje de los agraviados. Sin embargo, lo que Turner subestima es el poder perdurable de la nación como reservorio moral: un espacio donde las reivindicaciones de justicia, disciplina y sacrificio aún tienen peso político. La derecha multirracial aprovecha este poder mediante economías morales impulsadas por el resentimiento: quién trabajó, quién esperó, quién hizo trampa y quién se beneficia.
En este terreno digital, la economía se presenta como impersonal y ajena a la intervención democrática: la globalización, la inflación y los flujos de capital se consideran un destino. La política, en cambio, se convierte en un terreno de catarsis emocional y moral. El espectáculo del castigo sustituye a la deliberación, y los castigos son, por supuesto, justos porque son dirigidos a categorías de personas punibles. La identidad se convierte tanto en un indicador de legitimidad como en una justificación para la coerción dirigida a otros enemigos. El surgimiento de la derecha multirracial es sintomático de una esfera pública fracturada en la que la comunicación sistemáticamente distorsionada sustituye a la razón crítica. Los oprimidos, volviendo a Marx, ya no aparecen como amenazas para el sistema, sino como uno de sus pilares políticos más valiosos.
La historia se repite: la descomposición de clases y la derecha multirracial
El surgimiento de la derecha multirracial es menos una paradoja que un síntoma de la descomposición de clase global. En todo el mundo, y especialmente en Estados Unidos, el neoliberalismo ha desmantelado las instituciones solidarias, al tiempo que ha generado un excedente de población sin inserción estable en la economía asalariada. De las ruinas emerge un lumpenproletariado: personas radicalmente desamparadas por el capitalismo contemporáneo, a menudo tanto en términos literales como sociales. Este grupo vive en estrecha proximidad con comunidades obreras y pequeños propietarios, muchos de los cuales luchan por mantener una precaria presencia en la vida económica.
La política de esta proximidad es explosiva. Para quienes apenas se sostienen —trabajadores asalariados, pequeños terratenientes, empresarios informales y comerciantes— la presencia del lumpen puede parecer no solo un desorden, sino una amenaza a la propia legibilidad social. Estos grupos a menudo resienten las políticas progresistas que parecen defender a quienes no siguen las reglas del trabajo, la propiedad o la ciudadanía. Aquí es donde la descomposición de clase se encuentra con la narrativa: al carecer de interpretación estructural o identidad colectiva, el resentimiento se moraliza y racializa a través de las infraestructuras mediáticas. Así, cuando segmentos del Partido Demócrata abogan por la despenalización del consumo de drogas, los pequeños hurtos o el cruce de fronteras sin autorización, a muchos trabajadores precarios les parece que están alineados con el desorden más que con la justicia.
Esta no es una historia nueva. Refleja realineamientos políticos anteriores:
En las décadas de 1970 y 1980, muchas comunidades étnicas blancas urbanas (italianos, irlandeses, polacos) reaccionaron al aumento de la delincuencia y el desorden social abandonando el Partido Demócrata, al que llegaron a considerar débil frente a la delincuencia y excesivamente comprensivo con quienes percibían como destructores de sus barrios. El éxito electoral de la política de «ley y orden» condujo a una adopción bipartidista de políticas punitivas, que culminó en el consenso Clinton-Biden sobre la delincuencia de la década de 1990. De igual manera, durante la era del crack, los miembros del Caucus Negro del Congreso, cuyos distritos fueron devastados por la drogadicción y la violencia, a menudo apoyaron políticas punitivas, no por alineamiento ideológico con la derecha, sino porque no veían otra vía para restaurar la seguridad en comunidades abandonadas por el capital y desatendidas por los programas sociales. Esto condujo al apoyo a un mayor financiamiento para la policía, las prisiones y la lucha antidrogas federal.
La derecha multirracial actual debe verse en este contexto histórico. Es producto de la descomposición social del neoliberalismo, del colapso de instituciones emancipadoras creíbles y de la incapacidad de la izquierda para organizar un horizonte compartido de protección y pertenencia. En este vacío, crece una política de resentimiento: una que fusiona temores raciales y clasistas, se aferra a promesas autoritarias de orden y rechaza las defensas liberales de los marginales y desposeídos como moralismo de élite.
Lo que emerge no es confusión ideológica, sino repetición política. La derecha multirracial es la imagen residual de coyunturas anteriores, reflejada en el espejo decadente del neoliberalismo. Es a la vez una formación defensiva moldeado por la proximidad a las víctimas lumpenizadas de un sistema que no las necesita. En este contexto, los espectáculos de la ley, la aplicación de la ley migratoria y la búsqueda política de los marginados como chivos expiatorios atraen el apoyo de la derecha multirracial.
Debilidad del Estado y complicidad de las élites
La austeridad neoliberal encuentra una fuente de legitimación en el desorden que produce en la medida en que este desorden se externaliza como una forma de criminalidad, que es ajena y repugnante para la comunidad política existente. Las politólogas Rachel Kleinman y Elena Barham examinan cómo opera esta lógica en el contexto del Sur global. Aquí la disfunción estatal no es un reflejo de la debilidad del estado, sino un indicador de la complicidad del estado con una élite dominante para quien la debilidad del estado, combinada con la represión de la disidencia, sirve para justificar la inutilidad de luchar por la justicia social y la sabiduría prudencial de aceptar el orden en medio de la escasez como la única concepción del bien público que tiene alguna plausibilidad. La complicidad entre el Estado y la élite con frecuencia opera a través de la externalización de la violencia a actores informales, a menudo grupos paramilitares que defienden los intereses de la élite. Los pánicos morales sobre la criminalidad generalizada transfieren la responsabilidad de la violencia de las élites a los grupos subalternos cuya violencia refleja su marginalidad y diferencia racial. En respuesta, los miembros de piel más clara de las clases medias gravitan hacia líderes fuertes que ofrecen protección frente a las clases subalternas criminalizadas, colocando así a estos líderes en posición de perpetrar la violencia que se asocia con la complicidad de la élite.
En el contexto latinoamericano, la complicidad de las élites opera a través de divisiones dentro de la clase trabajadora, enfrentando a los trabajadores pobres contra los segmentos empobrecidos y desposeídos de la población que viven entre ellos y que son criminalizados por el Estado. El deseo de orden en lugar de justicia informa una preferencia por un liderazgo caudillista que implementa un control férreo sobre los grupos criminalizados, a menudo con el aplauso de los trabajadores pobres. Esta es, después de todo, la historia del ascenso de Najib Bukele en El Salvador y la derrota y represión paralelas del partido político FMLN a través del cual Bukele había surgido en la política. Sintomáticamente, con respecto al neoliberalismo, el FMLN buscó reformas en el contexto del capitalismo neoliberal, pero no pudo detener el desorden social y económico generado por el neoliberalismo. Impulsado por la política de encarcelamiento masivo punitivo ligado por el espectáculo de Bukele, las aspiraciones populares de cambio se desplazaron de la justicia a la imposición violenta del orden.
El Salvador, adonde la administración Trump envía ahora a migrantes indocumentados no deseados para su detención indefinida, puede servir de advertencia a Estados Unidos. En este contexto —y en otros en Latinoamérica—, la represión y la austeridad económica permanente han creado un contexto en el que las promesas de democracia se han visto vaciadas y reemplazadas por una especie de comprensión agustiniana de que no hay justicia posible en este mundo y que la única expectativa razonable del Estado es que mantenga el orden en un mundo manifiestamente injusto.
Estados Unidos se está pareciendo cada vez más a América Latina: presenta altos niveles de desigualdad, está asediado por estructuras de gobierno cada vez más corruptas o ideológicamente comprometidas, es incapaz de reformarse o renovarse; es un lugar donde el orden, en lugar de la justicia, se convierte en la principal virtud política. En este contexto, la policía y las prisiones se convierten en garantes del orden. El centrismo tecnocrático de los demócratas no puede cambiar el mundo. Los demócratas son como el ángel de la historia de Benjamin, cuyas alas están atrapadas en la tormenta y, por lo tanto, incapaces de contrarrestarla; aunque esto podría estar dándoles a los demócratas más crédito del que les corresponde. A diferencia del ángel, cuya impotencia evoca un heroísmo trágico, los demócratas con demasiada frecuencia han abrazado la lógica de la tormenta, gestionando los escombros en lugar de cambiarlos. Sus gestos hacia la justicia son retrospectivos; sus políticas, tecnocráticas; su postura, cada vez más, la de curadores de la decadencia.
Mientras tanto, los republicanos afirman una concepción revanchista del orden centrada en la fantasía del hombre fuerte que, de alguna manera, es capaz de arreglar el mundo castigando el caos y a sus portadores (inmigrantes, criminales, activistas, etc.). El revanchismo se convierte en un sustituto de la justicia. La producción de orden opera a través de infraestructuras digitales que colonizan los cerebros de las personas, lo que nos lleva de vuelta a la derecha multirracial. Tienen muchos primos en América Latina, aunque lo renieguen. La derecha multirracial no es una traición a la identidad racial; es la reproducción de la racionalidad neoliberal en condiciones de desilusión masiva. Sus primos latinoamericanos visten diferentes colores, pronuncian diferentes eslóganes, pero en última instancia emergen del mismo terreno democrático vaciado, donde el orden se ha convertido en el sustituto de la justicia, y donde el neoliberalismo sobrevive no a pesar de la democracia, sino vaciándola desde dentro.
Más repetición: La agenda de abundancia de Ezra Klein
Tras su derrota en las elecciones de 2024, los demócratas se dedican a intentar renovar la identidad de su partido. Ezra Klein y Michael Thompson abogan por una » agenda de abundancia» liderada por el gobierno —que insta al estado a construir más viviendas, infraestructura, energía verde y capacidad social— que tiene un atractivo superficial. ¿Quién podría estar en contra de la abundancia, especialmente después de décadas de austeridad, estancamiento neoliberal e instituciones públicas en decadencia? Pero aquí, de nuevo, encontramos una repetición en forma de una respuesta liberal/tecnocrática a la descomposición de clases que elude sus causas y promueve, de forma poco realista, una mayor capacidad estatal como la clave para el progreso social.
Pero los gobiernos liderados por los demócratas deben primero desplazar a los mismos sectores —ambientalistas, sindicatos y propietarios adinerados— que obstaculizan su agenda de crecimiento. Todos ellos han vuelto la acción gubernamental cada vez más rígida e incapaz de producir los bienes públicos que los trabajadores necesitan para vivir mejor. Klein y Thompson recurren a una nueva versión del mito de la frontera: al igual que Ronald Reagan, quieren derribar las barreras burocráticas para iniciar una nueva era de crecimiento y abundancia. Se les ofrece la perspectiva de abundancia que renovará la promesa de Estados Unidos.
Tras el optimismo de la renovada abundancia se esconde una reveladora reformulación del antagonismo político. Durante la era Carter, los tecnócratas criticaron duramente a las organizaciones sindicales —especialmente a sindicatos como el UAW y los Teamsters— por frenar la productividad, inflar los salarios y obstruir el crecimiento macroeconómico. Las tensiones internas del Partido Demócrata se vieron moldeadas por este conflicto: entre una base laboral keynesiana y una clase ascendente de profesionales meritocráticos que veían el trabajo como un lastre para la modernización. Hoy en día, el sector privado ya no plantea estas fricciones. La densidad sindical se ha desplomado, las ganancias corporativas se disparan y el orden neoliberal ha tenido un éxito extraordinario en la disciplina laboral. El problema ahora, para los liberales de la abundancia, no es el dominio corporativo de la sociedad, sino la incapacidad del sector público. La burocracia, los procesos de permisos, las leyes de zonificación, las revisiones ambientales: estos son los nuevos culpables en la lucha por el crecimiento.
Esto no es solo un cambio táctico. Señala una profunda transformación ideológica: donde una vez el Estado fue visto como un contrapeso necesario al capital, ahora se imagina como el facilitador del capital, encargado de eliminar barreras a la inversión, acelerar los plazos y asociarse en la entrega. El ethos de resolución de problemas del liberalismo de la abundancia oscurece el hecho de que nos estamos acercando, o quizás ya estamos dentro, del Consenso de Wall Street : un régimen en el que el Estado elimina el riesgo de la inversión privada mientras finge servir al interés público. Si la eliminación del riesgo es buena para las finanzas del sector público en los países en desarrollo, como sostienen los partidarios del consenso de Wall Street, ¿por qué no intentar políticas similares en los países desarrollados? Tales fantasías de armonía gerencial parecen probabilidad en un mundo donde los demócratas no están dispuestos a renunciar a su obsesión con la primacía estadounidense, ni a gravar a las corporaciones y plutócratas a niveles que podrían distanciarlos del Partido Demócrata.
Nos enfrentamos a un problema de austeridad fiscal, al igual que en el Sur global. En estas condiciones, es difícil ver cómo el activismo gubernamental puede promover los intereses de las mismas comunidades más perjudicadas por el neoliberalismo: el precariado, los lumpenizados , los pobres racializados. Es difícil discernir cómo se pueden evitar las patologías de las anteriores divisiones de clase entre los trabajadores pobres y los muy pobres, de las cuales emerge la desintegración de la solidaridad y la tendencia de los trabajadores a buscar seguridad y pertenencia política dentro de las lógicas disciplinarias del derecho, la ciudadanía, la fe y la familia.
Conclusión: La armadura multirracial del neoliberalismo
El auge de la derecha multirracial no señala una traición a la identidad racial, sino una aquiescencia a la racionalidad neoliberal en un contexto de fractura y desilusión. Surge no a pesar de la exclusión, sino a través de ella: animada por economías morales del resentimiento, alimentada por infraestructuras algorítmicas y legitimada mediante el lenguaje de la ley, la justicia y la disciplina. La presencia de conservadores negros, latinos o asiáticos neutraliza las acusaciones de racismo y contribuye al proyecto de un neoliberalismo moralizado. Esta no es una excepción estadounidense; es la repetición estadounidense de una crisis hemisférica más amplia: la erosión de la agencia colectiva, el vaciamiento de las instituciones democráticas y la sustitución de la justicia por una concepción del orden con tintes revanchistas.
Sin embargo, a diferencia de la trayectoria latinoamericana, donde la represión militar dio paso a una democracia limitada, Estados Unidos está experimentando una transformación inversa: de la democracia liberal al desorden controlado. Aquí, la distinción entre amigo y enemigo se digitaliza y monetiza; la política no se trasciende, sino que se licua, al servicio de quienes dominan su arquitectura narrativa. La derecha multirracial funciona no solo como un parte clave del electorado, sino como un mecanismo: un dispositivo de aislamiento político que otorga al poder neoliberal una cara diversa, sin afectar su núcleo extractivo.
Como argumenta Prabhat Patnaik , el neoliberalismo ya no teme al fascismo; lo necesita. No se trata del fascismo del siglo XX, que pretendía reforjar el orden social mediante la violencia revolucionaria, sino de una variante del siglo XXI: un fascismo del espectáculo y la guerra cultural, implementado mediante infraestructuras digitales gestionadas por las corporaciones, que estabiliza el régimen neoliberal absorbiendo y redirigiendo sus contradicciones. Y, de hecho, esta capacidad se expande a medida que el Estado de derecho se ve cada vez más comprometido por la política excepcionalista. En este esquema, el Estado de derecho ya no es una restricción al poder, sino un escenario para la excepción. La legalidad se inclina hacia el castigo; la identidad hacia la exclusión; la política hacia la crisis artificial.
En un mundo así, la derecha multirracial no altera el orden neoliberal, sino que lo estabiliza. Su indignación es real, pero se canaliza hacia espectáculos de culpabilización en lugar de movimientos de transformación. Su presencia diversifica la óptica de la represión, legitimándola bajo el pretexto de la justicia y la inclusión. Para México y América Latina, el auge de la derecha multinacional indica que Estados Unidos ya no exporta su «democracia» (en el sentido estricto de regímenes electorales multipartidistas), sino que importa la lógica de la descomposición de nuestra propia región. Esto altera la típica mirada liberal profesional de los think tanksestadounidenses sobre América Latina, que intenta discernir las causas de sus deficiencias. Ahora debemos contemplar nuestras patologías comunes y qué podemos hacer para remediarlas.

