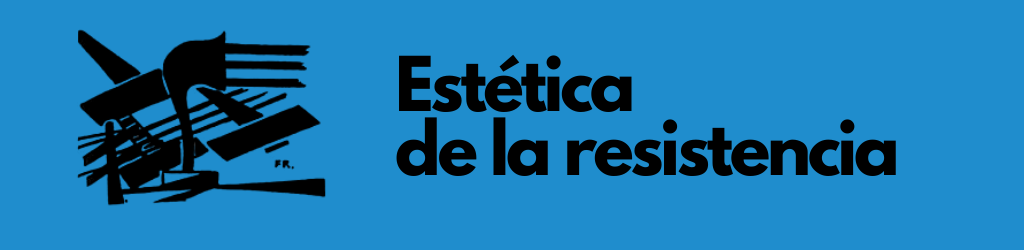El estalinismo dadaísta: la poética de la contradicción de Aníbal Malaparte

Alejandro Avendaño
La revolución burguesa, escondió su falta de heroísmo con imágenes épicas trasnochadas; pero la revolución socialista es una épica sin héroes, una poesía del Unmensch, de los desgraciados que no aspiran a nada, excepto a subvertir toda aspiración.
Terry Eagleton
La trascendencia de la estética socialista siempre ha pertenecido a un mundo tan intenso como trágico; pero, esa tragedia del arte socialista, no deriva de la caída de los grandes héroes ante su orgullo doblegado por el destino, tal cual era el arquetipo clásico; no puede ser de este modo en el arte socialista, que, si bien revive la tragedia, lo hace con personajes nacidos no en la nobleza, sino como parte de la masa explotada y oprimida, quienes, al igual que los protagonistas de la tragedia griega, se rebelan a su destino con la misma convicción suicida, pero sonriente y jactanciosa, diferenciándose de la catarsis aristotélica. Ese placer rebelde, puede liberar fuerzas más profundas, susceptibles a hacerse realidad en la práctica; esas fuerzas, profetizadas por Marx, las llamó poesía del futuro. Esta dialéctica de irremediable tragedia y violencia es la que permite el nacimiento del desafiante porvenir, el contenido que se obliga a sí mismo a nacer.
Esta dialéctica entre tragedia y desafío encuentra su fuente en aquello que Shakespeare llamaba los placeres violentos. Es este contenido el que permite a las víctimas saber que dejarán de serlo, porque se aproxima la sociedad-futuro. De esta manera, la tragedia socialista encuentra su fuerza en su capacidad mutable, mientras que la tragedia clásica encuentra la suya en la inmutabilidad; es decir, en aquella idea, proveniente de las clases dominantes, de que el mundo no puede cambiar o intentar cambiar, puesto que el mundo sólo tiene ya un único e inamovible destino.
La apuesta de la tragedia socialista, por su parte, deviene en aceptar la dialéctica como la fuerza con la cual soportamos, superamos y cambiamos el destino; pues, sin esta dialéctica, no podría existir nuestra significación humana. Debemos agradecer, entre tantas otras cosas, al marxismo porque podemos enfrentarnos a este mundo sin héroes, miserable y zafio.
En este contexto es donde podemos comprender la obra de Aníbal Malaparte. Una desafiante tragedia enriquecida en un laboratorio verbal donde convergen impulsos radicalmente dispares: por un lado, una nostalgia estética de la lucha antifascista, la autoorganización de la masa oprimida y la incondicional creencia en la disciplina como requisito para la victoria final y; por otro, una pulsión insolente, anti sentimental y disolvente que parece recordarnos los gestos del dadaísmo. En esta intersección tensa y explosiva se configura lo que podría llamarse –con todas las precauciones necesarias- una estética del estalinismo-dadaísta. Esta formulación, a primera vista paradójica e incluso ridícula, termina por ser sumamente productiva para leer una poesía que acepta a plenitud la potencialidad revolucionaria de aquel marxismo que se niega a domesticarse por la institucionalización liberal y tanto menos por los moldes posmodernos del desencanto irónico.
Intento explorar los elementos centrales de dicha estética híbrida, indagando cómo Malaparte tensiona y reinventa (y quizás hasta revienta) la tradición revolucionaria marxista-leninista desde los gestos dadaístas de ruptura, descomposición y sabotaje de todo lenguaje cerrado. No se trata de una mezcla ecléctica simple, sino de una apuesta poética pletórica en apasionada vitalidad, que, valiéndose de la contradicción entre el método y el absurdo, da forma al sabotaje contra las lógicas del orden, la identidad y la linealidad histórica. El resultado es una poesía profundamente política, desbordante, cáustica y espectral, que no encaja con la lírica comprometida tradicional, ni con la estética postpolítica del siglo XXI.
- Estalinismo como imaginario estético.
¡Y esto no se acaba hasta que nos acabe!
pero es que de todas formas me gustó
acechar ahí, donde ocultaste los cuerpos
¡Y es que caer prisionero
no es lo mismo que no entregarse!
¡Así como tampoco hay fuerza que me obligue
a llamar San Petersburgo a Leningrado!
Porque siempre ha sido más fácil
ser hippie, que revolucionario.(La asamblea de los fantasmas, 2023)
Para entender el componente estalinista en la poesía de Malaparte, es necesario despegarlo de sus connotaciones puramente doctrinarias. El estalinismo, en este caso, no funciona como posición ideológica de un mundo que ya no existe, sino como imaginario estético: no enaltece al líder de Estado durante la industrialización soviética; sino que recuerda al joven que abandonó la poesía escrita para liderar los escuadrones de la poesía-lucha que asaltaban bancos en el Cáucaso para financiar a los bolcheviques. El estalinismo de Malaparte no es el del cinismo geopolítico o el de los límites del idealismo frente al pragmatismo, sino el de la voluntad férrea, el del sacrificio y la clandestinidad: el del romanticismo revolucionario y de la concepción a partes iguales de heroísmo y brutalidad que conlleva construir la vanguardia de los explotados.
En su poesía, Malaparte invoca a Koba (seudónimo íntimo de Stalin) no como figura histórica sino, mejor dicho, como arquetipo, como máscara simbólica. Koba es, a veces, un sabio pirómano-poeta en la lucha callejera; otras, es una figura trágica que se rebela contra la tiranía del calendario, incluso como el reverso fantasmático del poeta clásicamente entendido. Toda esta multiplicidad de registros no implica para nada ambigüedad, sino una voluntad de deliberada complejidad: el Koba de Malaparte, más que un mero sujeto histórico, es una máquina poética, un significante que condensa fuerza, trauma, idealismo y violencia extremos.
Del mismo modo, la concepción malapartiana del estalinismo tampoco representa la nostalgia por un régimen; más bien como búsqueda de una estética fuerte, capaz de contrarrestar el (supuesto) vacío ideológico del presente. Frente al cinismo neoliberal, la poesía del autor que nos ocupa recupera el pathos revolucionario como solución política y recurso poético. Así, la figura de Stalin funciona como fetiche trágico, como ruina aún ardiente en el imaginario del siglo XXI. Este poeta no se limita a citar o parodiar: parece encarnar, convocar, ritualizar.
- El gesto dadaísta: sabotaje del lenguaje y culto a lo roto.
No-palabras/territorios/abandonados,
ruinas/sigilos,
elegías/barrancos.
Somos/alguna-vez/fuimos/incendioytormenta.
Palabras/jodidas-inciertas.
Palabras/no-final(Delirios Nihilistas, 2023)
A la par del ya descrito imaginario romántico (en sentido estético), la poesía de Malaparte se inyecta de una dosis potente de dadaísmo. El dadaísmo fue, como es sabido, un movimiento nacido del rechazo a la lógica, a la moral burguesa y a la coherencia racional; una respuesta al absurdo de la guerra imperialista y la matanza industrializada producto de las técnicas y tecnologías modernas. Ante esto, este movimiento artístico utilizó como estrategia el sabotaje del lenguaje, el escándalo, el ruido, el fragmento y la ruptura.
Malaparte toma del dadaísmo esa vocación disruptiva. Su lenguaje evoca la insurgencia verbal; el juego con los niveles del discurso; el montaje abrupto de registros y, el nihilismo como forma de verdad. En muchos de sus poemas, la sintaxis se fragmenta, y la voz poética se multiplica o se esconde tras máscaras contradictorias, y el sentido parece siempre al borde del colapso. Su afán no es el de la transparencia, sino meramente una voluntad de choque.
El uso de imágenes desbordadas, que llegan a ser combinaciones imposibles, da cuenta de la voluntad del autor por forzar el lenguaje hasta su punto de quiebre. Pero no por ello es una poesía “hermética” en el sentido tradicional; mejor dicho, es una poesía que desobediente por principio, que desarma sus propias armas y se burla incluso de sus consignas más serias. El dadaísmo en la obra de Malaparte, es tanto irreverente, como trágico, que se puede reconocer por su reescritura de la pasión destructiva.
- Una dialéctica del exceso: entre la consigna y el goce.
Y tus ojos son fuego
y tus besos son fuego,
tus cicatrices son fuego,
tus piernas son fuego,
tu mano en mi cara es fuego,
las palabras que salen de tu boca son un incendio
y quiero verlo todo arder.
(Escribe poesía, construye bombas caseras, 2020)
Este híbrido entre estalinismo y el dadaísmo produce una explosión creativa y una tensión productiva que se manifiestan en el ritmo mismo de la poesía malapartiana. Por momentos, sus versos adquieren la forma de consignas, manifiestos, arengas colectivas gritados a toda voz ante una multitud que está dispuesta a repetirlos: un eco encarnado en la poesía de agitación revolucionaria. En otros momentos, sus poemas se diluyen en murmullos, preguntas sin respuesta, frases truncas que rozan el delirio y que nos recuerdan los límites que rompimos sin importar causas y consecuencias. Este vaivén es parte del programa estético de Malaparte.
La consigna política se enriquece por la amoralidad artística. La disciplina se refuerza en el placer hedonista de la violencia. El soliloquio espectral se convierte en coro trágico posmoderno. Esta comodidad en el exceso impide que el poema se estabilice en una forma fija: lo que parece un manifiesto resulta un lamento y, lo que parece una confesión íntima se convierte en proclama. Esta ambigüedad deliberada es parte de la propuesta política de Malaparte, un mutatis mutandis de la dialéctica marxista: así como el proletariado sólo puede liberarse al negarse a sí mismo como clase (pues, cuando haga la revolución, abolirá todas las clases sociales, incluyéndose); su paralelo sería el lenguaje en la poesía malapartiana: el lenguaje sólo puede liberarse al negarse a sí mismo dentro de las coordenadas de lo ya existente, aboliendo toda tradición que alguna vez lo encasilló, liberando las palabras y su sintaxis de las formas y mensajes defensoras de la desigualdad.
Así, para Aníbal, la poesía es un campo de batalla entre la ascética disciplina (de origen estalinista) y la disolución del sentido (de raíz dadaísta). Esta contradicción no se resuelve señalándola, sino que se supera al habitarla. La poesía malapartiana es un espacio para lo irresuelto, para aquello que no puede decirse de manera recta ni lineal. Y ahí es donde radica su potencia: en su negativa a cerrar heridas, a ofrecer soluciones dentro del capitalismo, y a volverse utilitaria.
- El sujeto poético como lo único que puede ser: monstruo político.
deja que los débiles,
malogrados y cobardes,
hablen de nosotros,
ya que, al fin y al cabo
somos aquello que ha de venir,
preludio de la venganza por el pasado,
la justicia para el futuro
y el fin de la historia en prosa.(Lo que aprendimos de Ayotzinapa, 2024)
El hablante en la poesía de Malaparte es urgente en estos tiempos de permanente crisis: el sionismo como proyecto colonial genocida; el ascenso y decadencia de las diversas potencias imperialistas; el surgimiento del neofascismo; la crisis ambiental global y el estancamiento de las izquierdas estériles que abandonaron la lucha de clases. Ante esto, la poesía malapartiana no es la de un yo confesional ni un testigo neutral, sino la de aquel que ha unido su suerte a la existencia continua de la vanguardia proletaria. Es un sujeto escindido, contradictorio, afectado por una historia que lo atraviesa como ruina. Este sujeto puede ser al mismo tiempo sociópata enamorado, amante devoto, militante fanático, artista enloquecido y combatiente sin gloria. No hay identidad fija, sino multiplicidad de formas alrededor de un mismo contenido revolucionario (Vaquerito*, te recordamos con gratitud y cariño).
Este sujeto poético puede considerarse un monstruo político: un producto de la Historia, una criatura del Lenguaje. Está lleno de fantasmas -de líderes asesinados, de revoluciones traicionadas, de besos no dados-, y por tanto incapaz de hablar desde la pureza. Esta impureza es justamente lo que lo vuelve creíble. No hay épica sin irónica desdicha, ni derrota sin intenso deseo de venganza.
El autor construye así poesía donde el yo no se afirma, sino que se despliega como campo minado. La primera persona no está al servicio del ego, sino del gesto político: un personaje que no quiere representar, sino contagiar. Que estalla en medio de la consigna y del grito ahogado en rabia. Un yo que, encuentra su devenir al forzarse a sí mismo en ser revolucionario.