Maquiavelo: lo común y lo particular de un pensador moderno
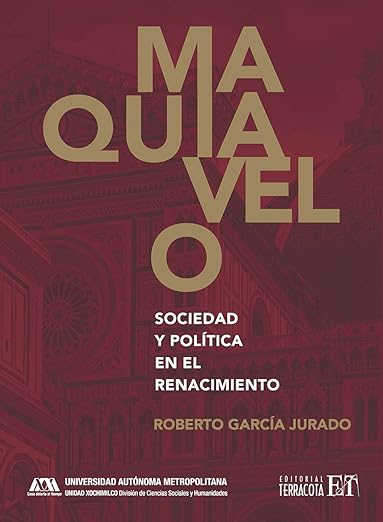
Cristhian Gallegos Cruz
- Roberto García Jurado, Sociedad y política en el Renacimiento, Ciudad de México, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco/Editorial Terracota, 2021, 223 pp.
¿Es posible ofrecer nuevas interpretaciones de los escritos de Maquiavelo? Sí, el libro de Roberto García Jurado ofrece otra clave de lectura a partir del contextualismo de Quentin Skinner, pues lo utiliza para situar al florentino en un conjunto de momentos culturales, políticos e históricos con el propósito de entender la lógica de los argumentos expresados en sus textos. Se trata de una propuesta interesante, cuyo mérito es distanciarse de los análisis clásicos de la historia de las ideas, a menudo centrados en la lógica interna del escrito pero que no toma en cuenta los momentos de producción intelectual y lingüísticos.
Compuesto por ocho capítulos, el libro ofrece otra manera de pensar y acercarse a la teoría política, una ocupada de la formación social de los conceptos, así como de los sentidos expresado por parte de Maquiavelo en un tiempo determinado. Para dar cuenta de ello, el autor traza varios caminos que entrecruzan la biografía, la situación política de Florencia, el servicio público y episodios de la escritura por parte de Maquiavelo, los cuales terminaron dando como resultado obras como Historia de Florencia o Discurso sobre los asuntos de Florencia, textos menos conocidos y abordados en los cursos de teoría política en comparación con los clásicos: Discursos sobre la primera década de Tito Livio y El príncipe. En su conjunto, los escritos antes mencionados no pueden ser comprendidos sin tener en cuenta la relevancia del Renacimiento en la formación intelectual de Maquiavelo, por lo que, para entender lo común y lo particular de su pensamiento es indispensable ahondar en la época.
De acuerdo con García Jurado, no se trata de un momento exclusivo de Florencia, más bien es un proceso de larga duración, cuyo germen estuvo en Francia durante el siglo XII. Algunos filósofos, poetas y pintores destacados en la cultura italiana se educaron en el país galo y fueron los precursores del humanismo cívico del cual se nutrió después Maquiavelo. Florencia se benefició de estos intercambios intelectuales entre franceses e italianos, por lo que en los siglos XV y XVI se convirtió en un epicentro donde se dinamizó y adquirió nuevo sentido la cultura, el conocimiento humanista y la política.
Acá cobra relevancia la cuestión de lo común y particular del pensamiento de Maquiavelo. Aquello que comparte con sus contemporáneos es la educación humanista, una forma de pensamiento que recupera el cultivo de la razón de la Antigua Grecia, el civismo y el republicanismo de raigambre romana, los cuales coinciden con una incipiente noción de patriotismo. Lo particular es la reflexión de los problemas políticos y sociales vinculados con una fuerte vocación de servicio público.
García Jurado considera que esta forma de pensamiento político acatada por Maquiavelo puede ayudar a explicar algunas de las contradicciones manifestadas en la acción y reflexiones del florentino. Si bien en muchos de sus escritos elaboró una severa crítica a la desaparición de la república, así como de sus instituciones ─por lo que se asocia su figura con una posición republicana─ también es cierto que su participación política es menos clara respecto a su postura con las formas de gobierno, ya que se involucró tanto en gobiernos republicanos como en el principado de los Medici, lo cual sirvió para que socialmente se le reconociera con el título de traidor.
Otra clave de lectura que ofrece el libro sobre el Renacimiento es que se asocia con el proceso de secularización de los espacios sociales que dan cierta autonomía a la vida cotidiana respecto del poder del rey, lo cual llevó a cuestionar la legitimidad de su dominación, al tiempo que se reivindicó la capacidad de los hombres como parte importante para adoptar determinado gobierno. Esa forma de actuar de los hombres fue un factor importante para la inestabilidad política de los gobiernos que, aunado con la experiencia de Maquiavelo como encargado de los asuntos de la guerra y la seguridad, sirven a García Jurado para explicar algunos pasajes del libro El príncipe, sobre todo aquellos relacionados con la formación de un ejército propio, cuyo objetivo fuera proteger el territorio de los ejércitos extranjeros y los mercenarios.
Por otro lado, el autor tiene el interés de mostrar a un personaje, cuya producción intelectual no es resultado exclusivo de la curiosidad por comprender la política, pues al igual que muchos de sus contemporáneos, escribió por encargo de las familias ricas. Esto sin duda es un asunto relevante porque coloca en la discusión un problema que luego de décadas tiene mucha actualidad, a decir, “poner la pluma” al servicio de la clase política o del Estado con independencia de simpatizar o no con ellos. En efecto, el escritor se vuelve un colaborador a sueldo, y el florentino pasó por la misma situación una vez destituido de su puesto como diplomático.
Ahora bien, los escritos por encargo son pocos en comparación de aquello originados por la curiosidad y una idea de responsabilidad cívica propia del Renacimiento. En el segundo grupo pueden colocarse El príncipe y los Discursos sobre la primera década de Tito Livio que fueron escritos de manera sincrónica y pueden leerse como complementarios uno de otros, aunque en algunas ocasiones se entienden como obras dedicadas exclusivamente al principado y la república. En cualquier caso, muestran una riqueza teórica de suma relevancia como es la cuestión de cómo mantener en el tiempo la forma de gobierno (república o principado), pero esa preocupación también es contrastada de manera empírica a través un recorrido donde resalta la inestabilidad política de la época.
También García Jurado sostiene que, dentro de la riqueza y originalidad del pensamiento de Maquiavelo, se pueden ubicar las formas de gobierno: principado y república. La tipificación es elaborada en contraposición a la propuesta de Aristóteles, lo interesante es que, para el caso de la república no hay una definición explícita. No obstante, el autor a través de la revisión de los escritos de Maquiavelo, propone una conceptualización de esta forma de gobierno que está compuesta por seis elementos en donde destacan: la primacía del bien común, la reducción de la desigualdad social, la participación de los ciudadanos, el respeto de la ley, la libertad pública, así como la combinación de ciertas instituciones de la república y el principado.
La república definida de esta manera se asemeja, con sus evidentes diferencias históricas, a la idea de democracia vigente en nuestros días. Evidentemente, Maquiavelo no consideraba la democracia, mucho menos se consideraba demócrata, pero la similitud de su propuesta da la pauta para considerarlo como un pensador adelantado a su tiempo, sobre todo cuando se tiene en cuenta la simpatía y centralidad que da al pueblo en los procesos de institucionalización de la república. Hay que advertir, en la época que vivió el florentino, había una distinción significativa del pueblo, es decir, entre lo que se llamaba el popolo grasso (el pueblo llano, de los pobres) frente al popolo minuto (el de los ricos).
La integración con mayor o menor fuerza de cada uno de los pueblos otorgaba a la república un carácter distinto, ahora es lo podemos identificar como una democracia de élites o una democracia plebeya. Esta distinción bien puede servir para vislumbrar algunas de las polémicas actuales para clasificar a la democracia como una con demasiadas restricciones o desde la vertiente del populismo donde hay una clara referencia al pueblo frente al no pueblo. Lo interesante es que para Maquiavelo la confianza o éxito de una forma de gobierno, cualquiera que sea, estaba puesta en la personalidad y la virtud de los gobernantes en lugar del diseño institucional.
Para finalizar, el libro Maquiavelo. Sociedad y política en el renacimiento es un aporte relevante para la teoría política y los campos contiguos a la historia porque se aleja de interpretaciones comunes donde se retrata a un pensador y su obra en una lógica, quizá perversa, como la de maquiavelismo. El esfuerzo de Roberto García Jurado por situar a Maquiavelo en una serie de circunstancia sociales y políticas, el hecho de evidenciar las contradicciones en su pensamiento y actividad política, así como ahondar en el significado de los conceptos y el uso de ellos en la obra del florentino, dan otras luces de un campo distinto de interpretación. Un trabajo que se coloca en clave histórica y enriquece a la teoría política.

